Recientemente leímos con atención la entrevista publicada por Radio Carve a la Ing. Agr. Mercedes Rivas, docente del CURE-Rocha, en la que se expresa preocupación por el avance del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en Uruguay y la necesidad de tomar medidas coordinadas. Coincidimos plenamente en la gravedad de la situación. Y queremos aportar algunas reflexiones técnicas que surgen de nuestra experiencia directa en el terreno, con el objetivo de enriquecer el debate y orientar las acciones hacia un manejo efectivo y sostenible.
Cuidar las palmeras no es solo una decisión técnica. Es también una decisión ética.
Gerardo Grinvald – Director de Equitec
Seguimos trabajando con seriedad, con humildad, y con el compromiso de aportar soluciones que realmente funcionen.
La urgencia no debe llevarnos a simplificaciones
La preocupación expresada en la nota refleja lo que muchos técnicos venimos observando: esta plaga avanza de forma silenciosa pero devastadora y exige una respuesta sólida, técnica y coordinada. Sin embargo, también creemos que, en ese clima de urgencia, pueden surgir soluciones aparentemente rápidas que, si se aplican de forma generalizada y sin diagnóstico previo, no siempre logran los resultados esperados.
Por ejemplo, en algunos entornos se ha promovido la idea de realizar tratamientos de endoterapia en intervalos fijos —cada 60, 90 o 180 días— como si fueran recetas válidas para cualquier ejemplar, sin considerar su especie, porte, ubicación o estado sanitario. Pero en nuestra experiencia, aplicar el mismo protocolo a todas las palmeras puede ser ineficaz o incluso contraproducente. Y cuando se trata del manejo de una plaga invasora como el picudo rojo, si algo no se mide bien o no funciona como se espera, el camino al descrédito de la metodología puede ser muy corto.
Nosotros mismos, en Equitec, comenzamos con esquemas estándar y ciertas prácticas que parecían razonables. Pero con el tiempo —y gracias al uso de sensores acústicos desde el inicio de nuestra actividad— empezamos a ver cosas que nos hicieron ajustar el rumbo. Descubrimos que el comportamiento de la plaga en Uruguay no es igual al observado en Europa. Y también vimos que los tratamientos por inyección a presión no funcionaban bien: la distribución del producto era irregular y, además, los daños internos causados por la presurización eran mucho más severos de lo que se suponía.
Ese aprendizaje, junto con el seguimiento técnico constante, nos permitió confirmar que el daño causado por el picudo comienza mucho antes de que se vean síntomas visibles, y que la residualidad de los productos utilizados era mucho menor de lo esperado en condiciones reales. Esto nos llevó a revisar esquemas, reformular estrategias y diseñar protocolos más adaptados a cada situación.
Por eso preferimos hablar de estrategia y no de calendario. La endoterapia funciona cuando se aplica con criterio técnico, cuando se adapta a la realidad de cada ejemplar y cuando se acompaña de monitoreo riguroso. Solo así puede sostenerse en el tiempo como una herramienta seria, confiable y respetada.
¿Cuándo funciona bien la endoterapia?
La endoterapia es una herramienta poderosa para el tratamiento preventivo, pero solo cuando se aplica correctamente:
- Se deben usar productos sistémicos con sistemia ascendente, es decir, que realmente puedan recorrer los haces vasculares de la palmera desde el punto de aplicación hacia el cogollo;
- Debe evitarse el uso de inyecciones presurizadas, que dañan tejidos internos sensibles. Ese daño no se repara: una vez hecho, acompaña a la palmera el resto de su vida;
- Y, sobre todo, debe estar en manos de profesionales capacitados, que comprendan la fisiología de las palmas y sepan ajustar la dosis y frecuencia del tratamiento en función del ejemplar, su estado y su entorno.
En Uruguay, muchas personas suponen que figurar en la lista de empresas que prestan servicios de control del picudo rojo implica estar capacitado para hacerlo. Eso no es así. El MGAP nunca ofreció una capacitación específica y técnica sobre el manejo de esta plaga. Lo único que ha existido hasta ahora es un curso general para aplicadores, centrado en el uso correcto de productos fitosanitarios, pero sin abordar el diagnóstico, la vigilancia y detección, la fisiología de la palmera, la biología de la plaga ni las estrategias de intervención.
Y como siempre hacemos, recordamos: las palmeras no son árboles.
No cicatrizan como los árboles ni regeneran su tejido vascular. Por eso, técnicas que funcionan bien en especies leñosas —como la endoterapia a presión— no son adecuadas para tejidos blandos como los de las palmeras. En nuestra experiencia, este tipo de inyección puede causar daños internos considerables en el estípite, comprometiendo la salud del ejemplar y afectando su capacidad de traslocar savia y nutrientes hacia el meristemo.
Por eso —y siguiendo la recomendación de expertos españoles e israelíes— utilizamos un sistema de cánulas fijas con tapón y reutilizables, que permite la aplicación del producto por gravedad, sin presión y sin necesidad de volver a perforar. Esto no solo reduce el daño al estípite (tronco de la palmera), sino que también permite mantener una única vía de entrada, más segura y trazable.
Desde el comienzo de nuestro trabajo contra el picudo rojo en Uruguay, incorporamos sensores acústicos de monitoreo. Esa tecnología fue clave para comprender mejor el comportamiento de la plaga dentro del estípite, ajustar nuestras estrategias de tratamiento y confirmar que el daño comienza mucho antes de que la palmera muestre síntomas visibles. Hoy, esa experiencia acumulada nos permite diseñar tratamientos más precisos y eficaces, incluso en contextos donde los sensores no son económicamente viables.
Esta forma de trabajo combinado —detección temprana, acción puntual, mínimo daño al estípite y monitoreo profesional— es lo que nos permite tratar solo cuando y como realmente hace falta. No tratamos por las dudas: tratamos con datos y sin adivinanzas.
¿Y qué pasa cuando no se aprende de los errores?
Es una señal positiva cuando desde lo público se destinan recursos y se actúa con decisión. Pero también es preocupante cuando, a pesar de resultados negativos previos, se insiste en prácticas que ya demostraron ser poco eficaces o incluso perjudiciales.
La Intendencia de Canelones, por ejemplo, ha vuelto recientemente a aplicar endoterapia a presión, esta vez en altura, cerca de la copa, sin considerar el daño que esto puede generar en zonas vitales para la palmera. Es legítimo preguntarse: ¿qué pasará con la próxima dosis? ¿Se volverá a perforar en otro punto? ¿Y el año que viene? ¿Y dentro de cinco años?
¿Cuántas perforaciones puede tolerar una palmera sin comprometer su sistema vascular? ¿Cuántas veces se puede dañar el estípite sin afectar su longevidad?
Estos interrogantes no pueden seguir sin respuesta. Y el tiempo que se pierde en aplicar tratamientos sin un criterio técnico adecuado es tiempo que las palmeras no pueden recuperar.
El desafío no es solo técnico: es humano
Una parte crítica del problema —y que muchas veces se subestima— es la falta de capacitación real. En muchos casos se tercerizan servicios sin supervisión técnica, y eso termina en aplicaciones con productos no autorizados, perforaciones sin criterio, y ausencia total de protocolos de higiene entre ejemplares.
Creemos que esto es inaceptable. Una mala práctica puede convertir a quien intenta salvar una palmera en un vector involuntario de hongos letales, como Fusarium oxysporum, si no se desinfectan correctamente las herramientas al pasar de una palmera a otra.
Por eso exigimos que todos nuestros trabajos sean dirigidos por ingenieros agrónomos, con auditoría técnica y trazabilidad total. También capacitamos a nuestros técnicos y empresas homologadas en todo el país. Sabemos que es más trabajo, y muchas veces más “dolor de cabeza”, pero también sabemos que es la única forma seria y sostenible de proteger a las palmeras.
Y acá corresponde reconocer a la Intendencia de Montevideo. Si bien ha sido duramente criticada en etapas anteriores, creemos que ha realizado un proceso de aprendizaje muy valioso. Hoy ha implementado sistemas de tratamiento y monitoreo, y ha demostrado que también desde lo público se pueden aplicar metodologías de vanguardia, con enfoque técnico y responsabilidad profesional.
Aportes que suman
La nota publicada por Carve es una contribución valiosa, que vuelve a poner el tema sobre la mesa. Coincidimos plenamente en el diagnóstico general: la plaga está presente, se está extendiendo, y no podemos darnos el lujo de improvisar.
Pero además de diagnosticar, creemos en aportar soluciones concretas. Trabajamos con tecnología validada por estudios académicos independientes, como los ensayos realizados por la Generalitat Valenciana y el Centro Volcani de Israel. Representamos sistemas como SOSPALM, que han sido probados en palmeras con infestación forzada, no en condiciones de laboratorio ideales, sino en situaciones reales de campo. Y hay que destacar que promovemos tratamientos que minimizan el uso de pesticidas, cuidando también a los insectos polinizadores que habitan en las copas.
Todo esto se traduce en resultados concretos. En Uruguay, gestionamos el tratamiento de miles de palmeras con tasas de mortalidad por debajo del 1%. Incluso en el caso de las casi 1.000 palmeras públicas de Montevideo, donde comenzamos a intervenir en condiciones muy tardías —el 18 de noviembre de 2024— y con la plaga ya instalada, logramos contener una situación crítica: frente a una mortalidad esperada superior al 20%, registramos apenas un 7% al día de hoy (ese número podría obviamente incrementar, si se continua paralizado el plan de tratamientos que habíamos configurado).
Sabemos que cuando se llega tarde, los resultados no siempre son perfectos. Y también sabemos lo fácil que puede ser, desde afuera, poner en duda una metodología cuando el contexto ya está comprometido. Pero precisamente por eso, estos casos límite son la mejor demostración de que actuar a tiempo es decisivo. Porque cuando se llega tarde, no fracasa el método: lo que fracasa es la oportunidad de salvar a tiempo.
Para cerrar:
La lucha contra el picudo rojo no es —y nunca debe ser— una competencia entre métodos ni entre actores.
Es un desafío colectivo, donde solo con diálogo, evidencia y trabajo profesional podemos estar a la altura.
En Equitec seguimos trabajando con la misma premisa desde el primer día: aplicar con responsabilidad, aprender de cada intervención y compartir lo aprendido. Porque cuidar las palmeras es cuidar también la confianza en los métodos que realmente funcionan. Y eso se construye con evidencia, técnica y tiempo.
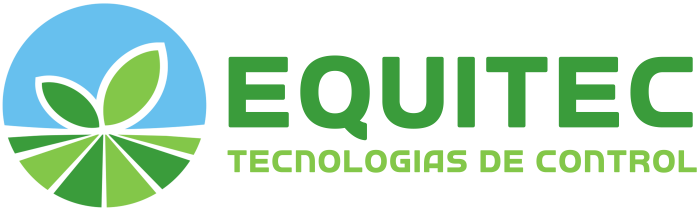

Sería posible conseguir una grabación del reportaje que mencionan de CX 16 radio Carve y que la «cuelguen/suban»en su página web
Si Carve no lo tiene, no creo que esté grabado